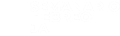En el lenguaje de la ciencia política estadounidense, Donald Trump es ahora un lame duck, una suerte de “pato incapacitado”, que debe aceptar con resignación la transición de poder. Se entiende, por lo menos convencionalmente, que un presidente saliente no debe tomar medidas drásticas que pudieran desafiar o contradecir las voluntades del presidente entrante.
No obstante, es evidente que hay distancia entre los supuestos teóricos y los acontecimientos prácticos, incluso en materia de política internacional. En este sentido, aunque probablemente compute en la ecuación de los analistas, el carácter errático de Trump no es el único factor en arrojar imprevisibilidad. En lo que compete a los asuntos globales, dejando de lado el COVID-19, tal vez podría haber alguna sorpresa de cara a la inauguración de Joe Biden el 20 de enero.
Desde que entró al despacho oval, Trump quiso sellar su legado con una paz inédita y comprensiva entre israelíes y palestinos. Aunque se hizo evidente que tamaña ambición no se materializará en el futuro inmediato, en su defecto Trump logró extender el reconocimiento diplomático hacia Israel en el mundo árabe. Con todo, en vista de algunos especialistas, este logro no será una paz generalizada hasta en tanto Riad no se sume a los llamados Acuerdos de Abraham. Podríamos decir que Arabia Saudita es la gallina de los huevos de oro, y si lo desea podría congraciar a Trump antes de que su mandato expire en menos de un mes.
Para empezar, si bien esta posibilidad se achica con cada día que pasa, no sería una novedad descabellada. Como han notado varios comentaristas, los sauditas quisieran evitar cambios drásticos en la política exterior de Washington hacia Medio Oriente. Su principal preocupación estriba en la posición demócrata hacia el pacto nuclear con Irán; sobre todo teniendo en cuenta que Biden —vicepresidente de Barack Obama—, está moralmente obligado a invertir en el apaciguamiento. En vista de ello, tal vez los sauditas podrían aprovechar el apremio de Trump y extraer fuertes compromisos de Estados Unidos a cambio de una icónica firma de paz con Benjamín Netanyahu, el premier israelí, en el jardín de la Casa Blanca.
Ninguno de los países que reconocieron a Israel bajo los auspicios de la administración actual lo hicieron por amor desinteresado a la paz. Todos ellos recibieron zanahorias de algún tipo para endulzar el trato. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos recibieron luz verde para adquirir una partida de F-35 (cazas de última generación), y Sudán fue removido de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Sin ir más lejos, semanas atrás Marruecos logró que el presidente saliente reconociera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, rompiendo así con décadas de indecisión norteamericana sobre el tema. Además, según fuentes citadas por Reuters, como parte del acuerdo, Washington podría venderle a Rabat drones de compleja sofisticación.
Desde luego, los sauditas estarían interesados en armamentos avanzados y en sanciones contra los iraníes, con miras a colectar garantías que demuestren que Estados Unidos no se retrotraerá a la gestión demócrata anterior, dispuesta a pactar y a ceder ante las aspiraciones de Teherán en la región. En este aspecto, cabe suponer que Riad podría conseguir tales compromisos del magnate republicano, y de algún modo complicarle a Biden la posibilidad de llegar a un nuevo arreglo con Irán. En la medida en que su tiempo se acaba, Trump, impetuoso y siempre impulsivo, podría intentar lo prudentemente imposible para sellar su legado.
Desde el punto de vista realista de las Relaciones Internacionales, Arabia Saudita es discutiblemente la pieza indispensable en la arquitectura de paz entre árabes e israelíes. Es incluso más importante que la propia aquiescencia del liderazgo palestino. En principio, como custodia de las ciudades santas de La Meca y Medina, la monarquía saudita ostenta —para bien o para mal—, un liderazgo ineludible, especialmente entre las naciones sunitas.
Se trata de una jefatura que trasciende el mero poder blando y que se apaña en la mentalidad religiosa de los fieles, o por lo menos en aquellos que ponderan la concordia y la estabilidad como valores a ser preservados. Los juristas musulmanes entienden tradicionalmente que sin regímenes duraderos o fuertes hay desacuerdo y conflictividad, suponiendo riesgos que atentan contra la libre profesión de la religión.
Llevado esto al plano internacional, a razón de los históricos descalabros de la Guerra Fría Árabe entre Estados conservadores (monárquicos) y socialistas (panarabistas), y, más recientemente, los conflictos fratricidas de la llamada Primavera Árabe, la posición saudita tiene mucha influencia en las esferas de la alta política musulmana, donde no existen los grados de secularización observados en Occidente. Al caso, Arabia Saudita representa un centro de legitimidad religiosa, asistido incidentalmente por el daño reputacional de Egipto y la ruina de Siria e Irak. Por lo pronto, a los palestinos les sería más difícil rechazar una propuesta de paz si esta viene manifiestamente secundada por Riad.
Irán y Turquía desafían la preminencia de los sauditas, abogando por una suerte de internacionalización de los lugares santos, pero no están en condiciones de realizar sus visiones alternativas. Mientras que la afiliación chiita de los ayatolás perjudica su llegada en el mundo islámico (mayoritariamente sunita), el revisionismo de los nuevos otomanos choca con la desconfianza histórica entre árabes y turcos, por si acaso inflada por narrativas nacionales modernas. Por consiguiente, aunque los analistas coinciden en que los Acuerdos de Abraham entre Israel y las partes firmantes no podrían haber tenido lugar sin el visto bueno de Arabia Saudita, el programa necesita su inclusión explícita por el peso que arrastra y la legitimidad que trasmite.
Jerusalén es la tercera ciudad más importante para el islam y, no por poco, la dinastía hachemita que reina Jordania, y que controla el fideicomiso religioso (waqf) que administra la Explanada de las Mezquitas (Haram al-Sharif), teme que Trump y Netanyahu jueguen con la posibilidad de ofrecerle a los sauditas la custodia de la santa mezquita de Al-Aqsa. Cabe tener en cuenta los hachemitas habían controlado La Meca y Medina durante siglos, hasta que fueron desahuciados de Arabia por los sauditas en 1924; para ser posteriormente acomodados por los británicos en lo que hoy constituye Jordania.
En suma, en la política árabe se sobreentiende que la cuestión de los sitios sagrados va más allá del plano de los formalismos simbólicos. Es algo que va imbuido con los cálculos de seguridad (reputación) y estabilidad (legitimidad) de los regímenes afectados.
Habiendo dicho esto, por otra parte, la importancia de Arabia Saudita en la escena islámica reside también en el inmenso poderío económico generado por sus petrodólares, siendo imbatiblemente el principal exportador de petróleo en el mundo. Esto se traduce en la compra de voluntades en Medio Oriente y África del Norte mediante paquetes gigantes de asistencia financiera, sustentando la percepción de Arabia como el “cajero automático” por excelencia de los Gobiernos de países musulmanes. Desde este lugar, llegado el caso, el oro negro de los sauditas podría facilitar la aquiescencia del liderazgo palestino, mediante inyecciones de capital y el desarrollo de proyectos de infraestructura faraónicos. El plan de paz de Trump, presentado hace casi un año, anteponía este tipo de soluciones prácticas al principalísimo ideológico del nacionalismo palestino.
Últimamente los sauditas han expresado malestar frente a una iniciativa que, en el marco de la pandemia, va ganando adeptos en el Congreso estadounidense, y que busca prevenir que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) continúen coludiendo para influenciar el precio del petróleo, pues en los hechos actúan de forma cartelizada como si compusieran un monopolio. La iniciativa, apoyada por congresistas de ambas bancadas, y que lleva el nombre intencionado de NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), removería la inmunidad de la OPEC en las cortes estadounidenses, de modo que países como Arabia Saudita podrían ser demandados bajo legislación antimonopólica (antitrust).
A la labia proteccionista de Trump en beneficio del sector energético norteamericano hay que sumar las críticas que expuso a mediados de año, acusando a la OPEC de no incrementar el flujo de petróleo en tiempos de volatilidad bursátil y necesidad de reactivación económica. Naturalmente, los sauditas temen que a la larga pierdan su posición dominante, particularmente en un mundo en donde el fracking y las energías renovables están ganando terreno sobre los pozos tradicionales de hidrocarburos. Por ello, no sería descabellado suponer que, como parte de un trato con Israel, los sauditas demanden compromisos (o sacrificios) en materia enérgica por parte de Estados Unidos, comenzando por evitar que NOPEC prospere.
Ahora bien, volviendo a nuestras premisas, de momento no es posible determinar que decisiones tomará Riad en el corto plazo. En lo que concierne a la seguridad y estabilidad de la casa saudita, si hay algo que demostró la fallida Primavera Árabe es la gigante desconexión entre los autócratas árabes y sus súbditos. Es decir, frente a la falta de representatividad ciudadana en los procesos de toma de decisiones, existe el grave riesgo de que los movimientos de la alta política no armonicen con el sentir popular. Al hablar de Arabia Saudita, nos referimos a un país tradicionalmente gobernado por las conversiones ultraortodoxas del wahabismo, una corriente puritana cuyas expresiones militantes derivaron, entre otras plataformas, en Al-Qaeda y en el llamado Estado Islámico (ISIS).
Bajo el liderazgo del príncipe Mohamed bin Salman, el joven reformista que lleva las riendas de la corona, el país está experimentando grandes transformaciones orientadas a modernizar el Estado y erosionar la influencia del wahabismo en la sociedad. No obstante, estos esfuerzos implican necesariamente un desplazamiento de poder desde los ulemas o juristas religiosos hacia la monarquía. Desde tal perspectiva, la validación de acuerdos controversiales podría mermar la legitimidad religiosa del régimen, y amenazar consiguientemente su seguridad. Dicho de otro modo, como comenta un académico de Oxford, “Arabia Saudita solo puede asumir un poder geopolítico más importante poniendo su estatus religioso en riesgo”. Teniendo en consideración la sensibilidad que despierta la causa palestina en la “calle árabe”, la proyectada paz con Israel es motivo de inquietud y división en la familia gobernante.
Por otro lado, incluso si Trump se dispone a mover cielo y tierra total de conseguir la foto entre Netanyahu y Salman firmando la paz, lo cierto es que, ante las indefiniciones de Biden, los segurólogos de Riad no tienen forma de constatar de que no vaya a producirse un nuevo apaciguamiento con Teherán en los próximos años. Quizás para crédito de Trump, al menos frente a ojos sauditas, esta posibilidad se hizo más remota el día en que modificó drásticamente la política exterior de su antecesor para con Irán, cometiendo una acción más propia del pendulismo ideológico latinoamericano que de la malograda y medianamente estable política del departamento de Estado. A esto habría que sumar el hecho de que Trump sancionó el asesinato del comandante Qasem Soleimani, una figura de altísima relevancia en el aparato castrense persa.
Pero aun considerando todo lo que pudiera hacer Trump antes de abandonar la Casa Blanca, no hay ninguna garantía que él pueda ofrecer sin el acuerdo explícito del presidente entrante, a quien quiso desprestigiar con tanto ahínco en la campaña electoral. Así como en diciembre de 2016, antes de finalizar su segundo mandato, Obama se abstuvo de resguardar a Israel ante el Consejo de Seguridad, Trump podría sorprender con una nueva decisión disruptiva; que atente contra el consenso bipartidario, o contra los fundamentos de la política exterior norteamericana. Sin embargo, incluso si tal disposición hipotética es para comprar un tratado de paz saudita a último minuto, en definitiva —considerando todo lo que está en juego—, no hay respaldos sólidos suficientes para lograr el sustento invariable de la administración demócrata entrante.
Los sauditas son conscientes de que son la gallina de los huevos de oro, una posición que confiere privilegios, pero también responsabilidades. Un acuerdo con Israel bajo Trump posiblemente reduciría la posibilidad de que Biden encare políticas que supongan riesgos a la arquitectura de paz regional. Dejando de lado los protagonistas con nombre y apellido, los Acuerdos de Abraham son un logro de Estados Unidos, pero uno sujeto a estrictas condiciones y alcanzado mediante el intercambio de favores. Alternativamente, un acuerdo bajo Biden podría cumplir el mismo propósito, revistiendo los tratados de paz con legitimidad bipartisana, es decir, con compromisos indisputados hacia la seguridad de Arabia Saudita en detrimento de Irán.
En cualquier caso, parecería que hoy en día todos los caminos en la agenda de paz de Medio Oriente conducen a Riad y no a Ramala.