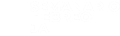Por Ruperto Long
Hace unos días se cumplió un mes del fallecimiento de la muy querida Charlotte Grunberg, Directora de la Universidad ORT, sobreviiente de la Shoá. Su amigo Ruperto Long, quien plasmó su historia en el libro "La niña que miraba los trenes partir", escribió la nota que reproducimos aquí en su bendita memoria.
Conocer a Charlotte fue quererla y admirarla.
Ella irradiaba una luz muy especial, que iluminaba aun la noche más oscura. Poseía un encanto delicado, sensible, sutil, al que era imposible sustraerse. Por supuesto que no fuimos los primeros…
José era oriundo del norte, de los pagos de Gardel. Había venido a estudiar a la capital, y aquella noche lo invitaron a un baile en el Centro.
Poco conocedor de los hábitos de la metrópoli, no supo bien cómo manejarse. Por lo que pasaron las horas sin resultado alguno. Pero quiso el destino que, cuando ya se disponía a regresar a su casa, luego de haber «planchado» toda la noche, un amigo lo alertó:
-Mirá que por allá hay una francesa que no sabés lo que es…
Decidido a hacer un último intento antes de quemar las naves y retirarse, José se le acercó. El encuentro se produjo -como si fuera una señal augural- al lado de una biblioteca.
La joven lucía un chiffon a la última moda europea, y una pollera arriesgada para su tiempo. No era francesa sino belga, pero solo hablaba francés. Ni una palabra de español. El tacuaremboense, por su parte, además de poseer escasa experiencia en el mundo social, solo hablaba el idioma de su país. Ese encuentro parecía condenado al fracaso.
-Soy José -se presentó, con timidez-. Encantado.
-Et je suis Charlotte -respondió la joven, bastante más desenvuelta.
Sin embargo, el milagro sucedió.
Un milagro que cambió sus vidas para siempre. Se enamoraron, compartieron varios años de novios, se casaron, trajeron al mundo a Jorge, quien a su vez se casó con Carolina y les dieron tres nietos encantadores, Victoria, Florencia y Matías, formaron una maravillosa familia, nunca más volvieron a separarse.

Ese encuentro también cambió la vida de los padres de Charlotte, Blima y León, y de su hermano Raymond.

Habían venido a pasar una temporada a Uruguay donde, décadas antes, habían emigrado los padres de León, con la idea de muy pronto regresar a Bélgica. Venían de sufrir mucho en la vieja Europa, pero allí tenían su casa, sus actividades, ese era su mundo. Hasta que un día Blima le dijo a su esposo:
-¡Mira qué feliz está Charlotte! Luego de todo lo que tuvo que pasar, sería una pena volver a separarla de alguien a quien quiere. Quedémonos un tiempo más…
Ese tiempo más fue para siempre.
José se recibió de médico -ese había sido su sueño desde los tempranos tiempos de Tacuarembó- y realizó una magnífica carrera. Pediatra nefrólogo, fue pionero en introducir numerosas tecnologías de última generación en nuestro país. Sus pacientes y alumnos lo veneran hasta hoy.
Charlotte se formó en las ciencias de la educación, y lo hizo en profundidad. Pero además era una gran lectora, particularmente de filosofía, lo que la condujo a analizar los principios que organizan y orientan nuestras sociedades, y con ello nuestro desarrollo. En particular, Charlotte se mostraba siempre pendiente de la evolución de los niños pequeños, por quienes tenía un especial y cálido interés. Fue todo ello que pavimentó su formidable contribución a la educación en el Uruguay. La creación de la Universidad ORT -de la que fue alma mater-, no solo constituyó un hito a nivel del país, sino que se convirtió en un referente a escala internacional. Recibió múltiples reconocimientos de organizaciones y países.

Fue en ese rol que tuve el placer de conocerla, hace más de 30 años. Junto a ella y a Jorge Grünberg, Rector de dicha universidad, personalidad de referencia en el ámbito educativo y tecnológico, llevamos adelante numerosas iniciativas, entre las que destaca la creación en el Latu de Ingenio, primera incubadora de start-ups de nuestro país.

Pasaron los años. Una tarde como tantas, me invitó a una recepción en su apartamento para saludar la visita de un profesor universitario extranjero. Fui el primero en llegar. Estábamos solos. Mientras esperábamos a los demás invitados, conversamos acerca del tiempo y sobre la hermosa vista desde la ventana de su departamento (todas esas cosas trascendentes que nos gusta comentar a los uruguayos...).
De repente, a bocajarro, le pregunté (¿por qué se me ocurrió hacerlo?, ¡vaya uno a saber!):
-¿Y tú dónde pasaste la guerra?
-Bueno… -Charlotte dudó, demoró en contestar, sin duda la tomé por sorpresa-. Yo soy de Lieja. Tenía ocho años cuando los nazis invadieron Bélgica. Mi padre consiguió papeles falsos, es probable que con la Resistencia Francesa, y nos escondimos. Y así pasamos, huyendo de un lado a otro, siempre escondidos, durante cuatro años.
-Pero escondidos, ¿dónde?
-Y, por ejemplo, en Lyon estuve casi un año viviendo adentro de un ropero.
Me sacudí. Sentí el impacto, se me erizó la piel. Entonces sonó el timbre, arribaron los demás invitados, y el hechizo se desvaneció en un segundo.
Pero ya era tarde.
Esos minutos cambiaron mi vida. Ya no pude pensar en otra cosa. Era una historia que «debía ser contada».
Unos días después fui a ver a Charlotte. Su respuesta fue amable, pero firme. No había contado su historia a nadie, ni siquiera a sus seres más queridos, no iba a hacerlo ahora. Y en eso se mantuvo durante tres largos meses. Hasta que un luminoso mediodía recibí su llamada: había aceptado hacerlo. Les estaré siempre agradecido a su esposo José y a su hijo Jorge, que mucho tuvieron que ver con su decisión.
A partir de ese momento comenzamos un largo viaje, apasionante y emotivo, por el tiempo y la geografía, que duró más de dos años. Compartimos fotografías y recuerdos, viejos y nuevos. Nos emocionamos, nos reímos, más de una vez se nos piantó un lagrimón. Como cuando le leí el mensaje recién recibido desde Yad Vashem, que nos regaló las primeras y fragmentarias informaciones sobre lo sucedido a Alter, su tío tan querido que un día desapareció de Lieja. O cuando recorrimos juntos las imágenes que yo había tomado de distintas buhardillas del tenue pueblito alpino de Saint-Pierre-de-Chartreuse: fue en una de ellas que Charlotte sobrevivió por milagro a una redada nazi, pocos días antes de la Liberación. Así fue naciendo «la niña». La niña que miraba los trenes partir.

El primer lector del manuscrito, para mi honor, fue Marcos Aguinis. El excepcional escritor argentino me recibió en su casa de Palermo, aceptó leerlo, y poco después recibí un correo suyo con un comentario. Que finalizaba con una frase que, según él, sintetizaba el espíritu del libro, y que luego encabezaría innumerables ediciones en muchos países: «Obra conmovedora, llena de luz».
La luz, ¿qué duda podía caber?, provenía de esa maravillosa niña. Una luz que no se apagó ni languideció en las pruebas más difíciles a las que puede ser sometido un ser humano, durante más de cuatro largos años.
Porque Charlotte era una personalidad luminosa. Su mirada -¡tan singular!-, su sonrisa, sus reflexiones, su sola presencia, iluminaban el lugar donde se encontrara.
En los últimos diez años compartimos infinidad de vivencias. Algunas plenas de encanto: presentar juntos el libro en el Centro Sefarad Israel de Madrid, o saludarla por televisión desde Roma el día de su cumpleaños, que coincidió con un programa en vivo de la RAI sobre el libro, o ver los jóvenes que colmaban el inmenso Parlamento de Rumania con el libro en la mano, emocionados al ver a Charlotte en la pantalla. Otras, todo lo contrario. Al sufrir juntos las terribles e incomprensibles contradicciones a las que nuestro mundo actual nos somete: almorzábamos juntos el pasado 7 de octubre, acompañados por nuestras familias, cuando las noticias comenzaron a llegar…
En verdad, llegamos a ser una sola familia. Los Grünberg-Long. Así lo expresábamos y así lo sentimos. Mucho más allá de las palabras. En lo profundo de nuestros corazones.
John F. Kennedy dijo una vez, en un homenaje al notable poeta Robert Frost, que «una nación se revela a sí misma no solo por las personas a las que da origen, sino asimismo por las personas que honra y que recuerda». En estos días tristes, silenciosos, en los que la voz ausente de Charlotte parece embargarlo todo, hemos vivido innumerables testimonios, pequeñas historias, anécdotas, emociones compartidas, que no nos dejan duda de que este país -que ella quiso tanto y del que se encontraba muy orgullosa-, la va a honrar y recordar por siempre.
Porque su vida fue una síntesis del pensar y del sentir del vate de Vermont, cuyo maravilloso poema The Road Not Taken, El camino menos transitado, finaliza de este modo:
dos caminos se abrían en un bosque, y yo…
yo tomé el menos transitado,
y eso ha hecho toda la diferencia.
Quien asimismo nos enseñara que las cicatrices son recordatorios de donde hemos estado, pero no dictan hasta dónde podemos ir. Y que ya sobre el final de sus días nos confesara que podía resumir en tres palabras cuanto había aprendido de la vida: Sigue siempre adelante.
Sí, Charlotte, tú fuiste capaz de elegir el camino menos transitado, y de seguir siempre adelante. Sin que tus cicatrices -memorables cicatrices- te dictaran hasta dónde podías llegar.
Es por ello que tu luz nos iluminará por siempre.