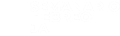Fuente:. partidocolorado.uy
Lo conocí de niño, en la Escuela Elbio Fernández. Algunos años menor, pequeño y menudito, llegaba todos los días de la mano de su madre, doña Irene Ramírez de Aguirre Roselló, fina pianista, hija del gran jurista y político Juan Andrés Ramírez, descendiente a su vez de un ilustre linaje de hombres de derecho. En este abuelo Ramírez está la matriz intelectual de Gonzalo, el jurista agudo y puntilloso, siempre atento a descubrir la escondida inconstitucionalidad y el blanco independiente de raigambre principista y doctoral en pugna constante con lo que sentían como populismo herrerista o dogmatismo batllista.
Dentro de esa intelectualidad vigorosa y cultura enciclopédica, vivía un montevideano entrañable, militante pocitense, hincha fanático de Trouville y no menos de Nacional, tanguero de inverosímil memoria para las letras, carrerista de ley, también archivo vivo de cuanto caballo corrió el Premio Ramírez, desde su primera edición. Se casó ya maduro y su larguísima soltería gastó mesas de los bares de Pocitos, en ruedas de whiskey, donde esas aficiones deportivas convivían con un anecdotario histórico ilimitado, que había enriquecido en sus charlas con don Juan Pivel Devoto.
Nació en la política, pero -como sus mayores- no estaba llamado para el caudillismo sino para la polémica intelectual y el ejercicio directorial. Fue Senador y dos veces candidato a la Vice Presidencia, a la que llegó cuando la victoriosa candidatura de Luis Alberto Lacalle de Herrera, en noviembre 1989, les llevó al gobierno. En él, no siempre coincidieron, cuando afloraban esas estructuras mentales propias de las dos vertientes históricas del Partido Nacional, pero nunca dejaron de quererse.
Nos hicimos realmente amigos durante la dictadura. En la casa de Pivel, en la calle Ellauri, a tres cuadras de la nuestra, solíamos reunirnos al atardecer. Semana a semana, discurríamos sobre nuestro mejor modo de hacer oposición a la dictadura e imaginábamos caminos para el retorno institucional. De una de esas reuniones, salió la idea de hacer un acto, justo un año antes de la fecha que tentativamente flotaba en un incierto calendario comprometido por la dictadura. La lanzó Jorge Batlle y Gonzalo redactó una nota pidiendo a la Jefatura el permiso para el último domingo de noviembre de 1983. El mismo la llevó y cuando, pasados los días, ya pensábamos que la callada era la respuesta, vino la autorización y el azareo de asumir a las apuradas un desafío de esa magnitud. Discutíamos quién podía hablar. Don Juan propuso, como en los tiempos heroicos, una proclama y le añadió el candidato a leerla, Alberto Candeau. Se les encargó a Gonzalo, que arrancó rápidamente con un borrador, y a Tarigo que quitó y añadió algunos párrafos. Hoy es un texto histórico, junto a los grandes de nuestra trayectoria como República. Del original de la proclama le hice hacer una magnífica ampliación fotográfica para que pudiera encuadrarla.
Sus últimos años fueron penosos, paralizado por un maligno Parkinson. Su cabeza, sin embargo, funcionaba como siempre. Cada tantos días, en estas largas nochecitas de pandemia, sonaba el teléfono y con una voz frágil y algo confusa, nos llamaba para comentar, con deslumbrante lucidez, episodios de una vida política que parecía estar muy lejos de su mirada, desde el encierro hospitalario.
Era una voz amiga. Y un modo de dialogar de los que nos ha ido privando este vivir apresurado de nuestros días, en que la realidad se mezcla y disuelve entre titulares de redes e imágenes fugaces de televisión o teléfono. Esto es lo que más extrañaremos de él. Su figura de jurista y político ya está en los Anales. Pero ellos no recogen el irrepetible testimonio de esas relaciones personales muy de nuestro país, en que tantas veces nos enfrentábamos con pasión y tantas otras, acaso las más importantes, nos abrazábamos en la comunidad de los ideales republicanos o las aficiones compartidas. Esto es lo que nos faltará, asociado en el recuerdo a las charlas con don Juan Pivel.
Un personaje irrepetible. De los que responden al molde de un tiempo, una época, un lugar, vaciado en la arcilla de una corriente turbulenta de tradiciones y descubrimientos, destinos soñados y peripecias sufridas. Esos moldes que se rompen. Y no pueden replicarse.